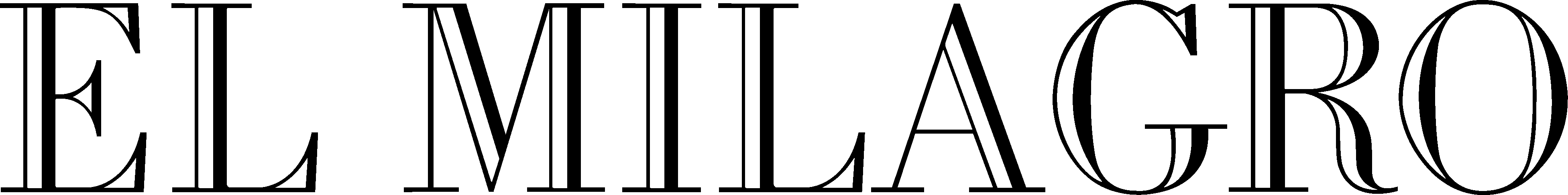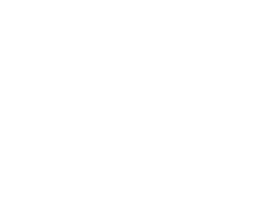Bernardo Barrientos sobre El inspector de Gógol
La risa es el mejor silencio
¿Qué yo no es siempre un Yo en expectación?
Gadamer
CUESTIONES DE MÉTODO
El yo que devora al yo
¿Cómo puedo conocer algo?
Sería fácil declarar que Gógol utilizó un método de observación [fantasma] participante y el registro de ésta en narraciones que evidenciaron el mecanismo interno de la Rusia del siglo XIX. No obstante, habría que aclarar que ese simple método fue un verdadero problema de unión de opuestos: la reflexión implícita en la observación y la irreflexión de la actividad en la participación. Esta divergencia en el tema creó una serie de dobles a los que Gógol se apegó desde la escritura, no para resolverlos uno en el otro sino para permitir que su irreductibilidad le permitiera atrapar algo de lo que concibiera como otro y como forma de escape, plan de evasión.
Como lo haría más adelante Joseph Conrad o Bronislaw Manilowski, entre muchos más, enfrentándose cara a cara con una realidad inaprensible, entendido esto como la imposibilidad de captar eso que no dejar de moverse, eso que cambia y fluye asiduamente sin descanso donde sólo se podía resolver en un acto fuera del lenguaje, Gógol utilizó el lenguaje en su sentido más profundo, que es un asunto ficticio. “Pero a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe ni superhombres, sólo nos resta, hacer trampas con la lengua, hacerle trampas a la lengua. A esta fullería saludable, a esta esquiva y magnífica engañifa que permite escuchar a la lengua fuera del poder, en el esplendor de una revolución permanentemente del lenguaje, por mi parte yo la llamo: literatura”[1] Hacer de algún modo que el texto viva, darle vida como el Dr. Frankenstein a su bestia, que el lenguaje se ponga de pie, que relate y cuente, y no nuestro ser, tarea que Gógol siguió como sombra; una sombra que terminó devorando la biografía del mismo (Quién es Nikolai Gógol sino un Jlestakov o un Chíchikov que terminaron perdiéndose, alejándose entre la bruma) y sólo dejó la obra, la mirada y la risa silenciosa.
***
Gógol no es un observador ligero, ameno, simplemente divertido o entretenido. Estudia, sufre y examina profundamente la vida, saborea los sinsabores y, de este continuo observar profundo, tiene un gesto de indeleble sátira analítica. Su obra es una clara denuncia de la superficialidad en la que vive la sociedad de finales del siglo XVIII y principios del XIX, una situación y época que al parecer no han sufrido cambios.
En El Inspector, un poco como en La Vida: instrucciones de uso de Georges Perec, Gógol relata y retrata la vida de los habitantes de una pequeña aldea en la Rusia del Zar Nicolás I, personajes que están más allá de toda esperanza, atrapados en un presente del que no pueden escapar. Una comedia de enredos que evidencia los impulsos del hombre llevados únicamente por su medro económico, la postura europea del ruso y los vicios fundamentales del sistema de vida.
Los funcionarios de dicha aldea perdida bajo la sombra de un San Petersburgo, gozan del poder que ostentan y las prebendas que les permiten vivir en la holgura del cohecho. (¿Dónde?) Inesperadamente, el Alcalde recibe una misiva que anuncia la inminente visita de un inspector de la Administración General que llegará a analizar la labor de dichos funcionarios. Ante la noticia, los agentes públicos deciden manipular la situación ocultando toda la suciedad (las irregularidades que han estado cometiendo) bajo la alfombra. No obstante, un hombre sin experiencias significativas en su pasado, un misterioso joven narciso que llega a la aldea, suscribe la autoridad del inspector, se aprovecha de la situación y engaña a los habitantes, FIN: Karma se escribe con K, pero significa “Órale, qué bueno, por andar de culero”.
La realidad y sus actores descritos por él serán ridículos a ratos, por tiempos absurdos, a veces mezquinos, pero finalmente así es el hombre y, Gógol, se dará cuenta más tarde, no cambiará porque “un hombre se forma tras una larga cola. Desesperado, comienza por eliminar al que está antes de él ―y sigue con todos los de la fila. Hasta que otro hombre se detiene a su espalda…”[2]. De ahí que la obra empieza con el epílogo “No culpes al espejo si tu rostro es deforme”, que bien supone que la visión del espejo siempre es una visión alterada, el yo-no-yo en el estadio del espejo o el doble empírico entre observador y objeto de conocimiento, etcétera. A su vez, rápidamente nos transporta al análisis de uno mismo, sujeto a la visión del héroe clásico que cuando ya no puede seguir siendo héroe, le echa la culpa al destino, maldición que persiguió a los fantasmas de Gógol a lo largo de su corta vida.
El Inspector o Jlestakov tiene una especie de toxicidad a lo Tartufo, pero también es la conciencia frívola que anida en los rusos. Esa corriente desatinada que espera el correctivo, el jalón de orejas, la llegada del verdadero inspector que es la verdadera conciencia (la del autor) para poner un hasta aquí; Alto que se pone de relieve en la escena final cuando todos los personajes se quedan quietos, una suerte de inmovilidad clásica de los tableaux vivants, que funcionan como una fotografía, un recuerdo inamovible, inmutable, insalvable.
Resulta maravilloso que los personajes son tan lejanos que nos parecen retratos vivos, actuales. El Alcalde no es ninguna caricatura o ficha de manual, sino un hombre en demasía inteligente que sabe sortear las adversidades de la vida, granjearse hábilmente el lugar al que pertenece. Sin embargo, el choque cómico cae totalmente en que, pese a sus ardides y sabiduría, no puede darse cuenta del grave error que cometió al confundir a Jlestakov con el inspector.
El jefe de correos es genial, es un ojete y una lavandera que todo el tiempo está invadiendo la privacidad de los otros al tiempo que se burla de los demás. Los Vigilantes fluyen como figuras brutales del régimen policiaco; autoridades lacónicas propensas al abuso. La diada de Petr Ivánovich Bóbchinski y Petr Ivánovich Dónbchinski es fantástica, como el yin y yang, interdependientes. Parecen gemelos como la noche que se convierte en día o el día que se convierte en noche. En el ying, hay yang y, por supuesto, en Bóbchinski hay Dóbchinski. A donde quiera que vaya Petr Ivánovich, siempre hay un poco de Petr Ivánovich en él. Los dos se consumen y generan mutuamente, actúan como una unidad muy bien construida. De ahí que las escenas corran y funcionen extraordinariamente.
Considero que algunos aspectos de la obra tendrían que ser reconsiderados a los criterios comunicativos actuales (eliminar o no los arcaísmos del texto del autor clásico, alargar [aguas] o acortar escenas, frenar o acelerar el ritmo, reducir los cinco actos en tres, dos, uno, cambiar los nombres de los personajes, distinguir entre el capricho y lo necesario) y aquello es un verdadero riesgo, pese a la maestría, sencillez y “cercanía” del texto. Por ejemplo, ya desde el principio, Gógol no eligió los nombres de sus personajes al chilazo, sino buscando una correspondencia exacta con su carácter y aspecto. El apellido Jlestakov, por nombrar alguno, tiene varios significados, desde a) mentir, echar la chorcha, la cháchara, b) Jlist (látigo), fuerte, doloroso, rápido, vivo, c) sinvergüenza, descarado, desvergonzado, d) Jeistan (perezozo), que nos muestra a un personaje de carácter insolente mentiroso, chorero, hueco, vacío, para quien la mentira es el colmo de su breve existencia. El alcalde, Aton Antónovich Scvoznik (“a través, mirar de reojo”) Dmujanovskiy (“soberbio”), nos da la idea de un hombre sagaz, pícaro, no un imbécil, pero sí un experimentado bribón y soberbio. Un poco como lo haría Pinter en El Invernadero con Root, Lamb, Lush. El uso del nombre propio como recurso cómico en Gógol es fundamental y, apostar por no traducir aquellos nombres fidedignamente, bien podría ser una estrategia pertinente, pero no una salida agradable, ya que la pregunta de cómo debe ser representada la comedia tiene, naturalmente, un sinfín de respuestas dependiendo de las subjetividades que intervengan en el montaje, y cambiarle el nombre a Jlestakov por Pedro, puede ofender a Gógol.
A riesgo de meterme en camisa de once varas, siento que en los monólogos la acción no parece avanzar. Obedecen más a una figura de repetición o como una reiteración consciente, un recurso que acaso funciona más en la forma que en el fondo. No obstante, tendría que dudar, porque aquella herramienta responde a un mecanismo de la época en que fue escrito, tiene un ritmo endemoniado, pero quizás el problema radique en que nos hemos acostumbrado al lenguaje televisivo y cinematográfico. Ya bien lo dijo un maestro de música: “No es que sea malo, es que ahora nos parece lento”.
Lo cierto es que Gógol recoge las semillas de Plauto, Aristófanes, Shakespeare, Moliere de la comedia de enredo. En El Inspector, en ocasiones satiriza más que crear personajes, personajes grotescos, desmesurados, humanos y nos afronta a la irónica comedia que diagraman estos cómplices. En ocasiones recae en la comedia de Dancourt, ligera e intermitente que canjea la crítica social por una riada de risas, y en otra apela a la risa como el único medio para paliar con el insuflo de muerte, porque ¿qué queda más que reír? “Hay que reír (…) la risa, ya lo sabemos, es el primer testimonio de la libertad”[3] y Gógol le dio su papel protagónico, así como un giro de tuercas a su comedia: Rusia es como la Bella Durmiente, sólo que no existe un Príncipe que la despierte y, por lo tanto, no hay un y vivieron felices para siempre. A contrapelo de lo que apuntaría Erik Bentley: “La comedia nos dice que a pesar de las dificultades que hemos visto en escenario, y a pesar de todas las que sabemos pueden venir (y que vendrán) después, la vida merece la pena[4]”. El dramático final del Inspector imprime una nueva cara y un nuevo aspecto a la comedia de Gógol: la tragedia antes de caer el telón sin espacio para un porvenir brillante, aunque siento que tendría que detenerme y cuestionarme: ¿acaso el final del Inspector es una tragedia?
El Zar no se vio a sí mismo, acaso identificó a todo su gabinete, pero jamás su mirada se volcó hacia adentro; la catarsis no fue con ese otro que vio en el escenario, sino una catarsis social, una comedia.
***
Gógol buscó porfiadamente a partir de su comedia, rescatar de la nimiedad del vacío, lo extraordinario, de los pantanos, la flor, que el espectador o lector pudiera llegar a una autocrítica severa y no sólo a meras carcajadas atrapadas en un teatro. Sin embargo, en su búsqueda interna, sólo encontró la vacuidad en medio de un charco empantanado… Nada es lo que parece ya que Gógol jamás encontró lo que había imaginado.
No hay final feliz.
El fuego es el mejor abrazo del fracaso. Ante un sinfín de acertijos sin resolverse (¿Qué pasó con Jlestakov al huir de la aldea o con Chíchikov al escapar?), ecos sin respuesta; una terrible verdad anquilosada a un tiempo cíclico: la literatura (su literatura) no va a cambiar el rumbo de la historia. Gógol se evapora y decide quemar en el mismo fuego que Prometeo le robó a los dioses, parte de su gran ensoñación entrecortada brutalmente por la pesadilla de la mezquindad en el otro porque no hay risa que pueda mantener la comisura de los labios torcida, la boca tiene que cerrarse, ocultar la hilera de dientes, apagarse en medio una sociedad y personajes tan débiles y corruptos que la historia es cercana, familiar, no importa que sea en Rusia o en Ucrania; infortunadamente no hay pedazo de tierra o cabeza atribulada que no pueda sentirse identificada.
Bibliografía:
- BARTHES, Roland. 2007. El placer del texto y lección inaugural. Madrid: Siglo XXI.
- BENTLEY, Erik. 1982. La vida del drama. Barcelona: Ed. Paidós.
- GADAMER, Hans-Georg. 1999. Poema y diálogo. Trad. de Daniel Najmías y Juan Navarro. Barcelona: Gedisa.
- MEGGED, Nahum. 1984. Rosario castellanos. Un largo camino a la ironía. México: El Colegio de México.
[1] Barthes, Roland. El placer del texto y lección inaugural. Siglo XXI. Pp. 121 -122.
[2] Valadés, Edmundo. El libro de la imaginación. FCE. p. 101.
[3] Megged, Nahum. Rosario Castellanos. Un largo camino a la ironía. El Colegio de México. p. 15.
[4] Bentley, Erik. La vida del drama. Paidós. p. 96.