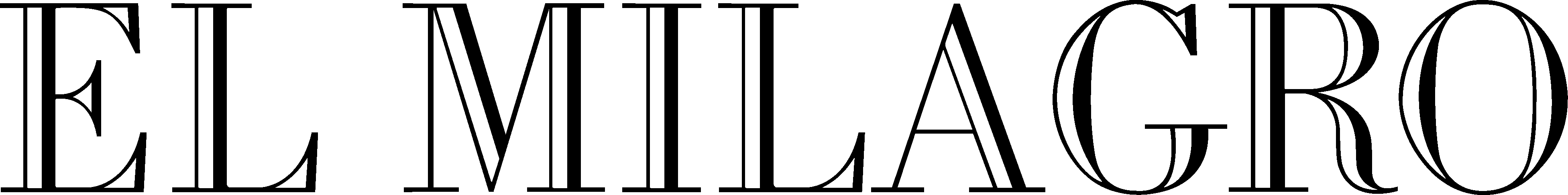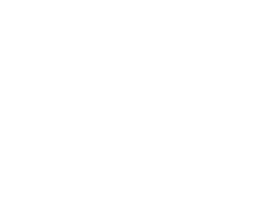Discurso de ingreso de David Olguín a la Academia Mexicana de Artes

Los sentidos del drama
“Sólo lo inútil tiene sentido.”
Anton Chéjov
Uno
Hace poco escuché a un psiquiatra hablar sobre el privilegio que sería tener conciencia justo antes de morir. “¿Se imagina poder pensarnos en el momento preciso del último adiós?”, se preguntó el doctor y dijo con cierta dulzura: “Debiéramos ser capaces de soltar las amarras en paz y despedirnos con gratitud por el tiempo vivido, haya sido poco o mucho”.
La palabra privilegio llamó mi atención. Ese hablante imaginaba una muerte lúcida y hasta en concordia con uno mismo, más allá de las posibles torturas del cuerpo. “Privilegio”, pensé, y me asaltaron las palabras “ojalá”, “sabiduría”, y me atreví a asociarlas a lo que hay detrás de la palabra “bendición” y hasta con el diálogo de una obra de teatro donde un pintor dice: “Dios te dé una buena muerte”.
El psiquiatra tejía palabras a propósito de la zona oscura de la que nadie ha vuelto. Miré su rostro joven, ojos verdes, en paz, gestos apacibles y le descubrí una sincera confianza en los poderes curativos de la palabra, pues iba y volvía, lleno de buenos deseos, sobre el tema del duelo y la memoria. Pero ante la reiteración de la palabra “privilegio”, mi escepticismo se sublevó: “bueno fuera”; “anhelo más que realidad”; “una especie de aspiración” y en ese vaivén no sé cómo caí en las tres preguntas de Stanislavsky, que siempre me han parecido más propias de una lección de metafísica que de técnica actoral.
Más tarde, cuando volví a repasar el dilema del psiquiatra, respondí las tres preguntas diciéndome: “si yo estuviera entre la vida y la muerte, en pleno ejercicio de autoconciencia, esperaría, a esas alturas del partido, entregar el equipo con la certeza de quién soy, primera de las preguntas de Stanislavski.” “En cuanto a la segunda”, me dije, “dadas las circunstancias, la respuesta sería fácil. ¿De dónde vengo? Obvio”, pensé, “¿no dicen que cuando uno va a morir mira su vida como si fuera una película?” Y por último, ante la tercera que inquiere por el futuro y que hasta ahora siempre he respondido con la pregunta ¿acaso uno sabe a dónde va?, responder ¿a dónde voy? sería por primera vez certero: “¿A dónde más? A la muerte”.
Aquella noche en el consultorio, mi tía, una paciente que sufre trampas de la percepción y que estaba alterada por el reciente fallecimiento de mi madre, escuchaba aquellas ideas preñadas de filosofía oriental como un pez suspendido en el centro de su pecera, rodeado de objetos y seres distorsionados por las refracciones y reflejos del agua, y por el vidrio mismo de su casa, ese cristal con el que se mira y que también afectaría su visión. No tomo en cuenta la luz mortesina del consultorio para distorsionar aún más la imagen, pero sí la considero en mi memoria que rescata aquel encuentro e inevitablemente, al describirlo, lo altera.
El teatro es tiempo, palabra, espacio, acción, simultaneidad, luz, un presente que se va y llena de sensaciones, ideas y emociones nuestra percepción. En la escena del psiquiatra había, además del infaltable diván que da cuenta de un oficio, dos sillas hindús en las que estábamos sentados mi tía y yo, un tapete persa y, entre los pocos cuadros, una fotografía de Mahatama Gandhi que el psiquiatra inclusive señaló en algún momento de su reflexión. Incapaz de verse, de apropiarse stanislavskianamente de las calzas de otro, mi tía apenas espetó una frase al descubrir la foto asociada a nobles ideas cósmicas: “por allá anduve, la India, muy sucio todo aquello”, dijo.
Las palabras del psiquiatra invocaban una sabiduría filosófica y hasta religiosa. Tenían el optimismo a ultranza propio de los pensamientos inmortales. No percibí, sin embargo, que su versión del sentido de la vida hiciera eco en su paciente. A fuerza de tan solo mirar su ombligo, a pesar de tantos años vividos, creo que mi querida tía entendió muy poco. ¿Qué? Un galimatías tal vez o algo más simple: nada. Pero la receta al cabo del plácido discurso, contenía una carga científica implacable y un ejemplo del choque entre nuestras aspiraciones y la realidad. Le recetaron serenata y pezzil, entre otros fármacos poderosos.
Repaso esta escena porque me hace pensar que el teatro no habita en el desiderátum de nuestras nobles aspiraciones, ni es resultado de sistemas de pensamiento cerrados y monológicos. La gente de teatro, al paso de los años y por la naturaleza misma de su oficio, desarrolla el privilegio de la autoconciencia. “El teatro madura en nuestras vidas y nuestras vidas maduran en el teatro”, decía mi maestro Ludwik Margules. Yo soy otro, ahora lo puedo afirmar, pues inevitablemente la frecuentación de la escena nos da una mirada periférica que descubre al diablo en los detalles y el diablo es el hombre de la multitud, mil caras, Legión.
Esa pluralidad de puntos de vista, la mirada colectiva en contrapunto, es la más legítima razón de ser del teatro y de ahí la materia que lo hace un hecho vivo: contradicción, diversidad de planos, enfrentamiento entre la realidad y las verdades o mentiras que afirmamos sobre ella. En el teatro no hay un solo sentido. Por las vías de una dirección avanzan sistemas ideológicos, religiones y filosofías, pero si el teatro implicara un sistema de pensamiento uniforme, no reflejaría la vida en su polifonía de voces y desencuentros.
El teatro es el arte de los sentidos. Pensar la palabra en plural da cuenta de su esencia colectiva como representación del mundo, como reunión de especialidades que armonizan saberes para lograr un hecho escénico y como experiencia sinetésica que nos impacta en un lapso de tiempo. No es la vida pero es el arte que la representa de manera más certera: presente que transcurre y se escapa, arte efímero, la fugacidad misma con voluntad de forma, la búsqueda de sentido no en su corolario sino en los borradores articulados donde existir transcurre en presente, arte del tiempo, siempre en presente. Si el teatro es el arte más parecido a la vida, entonces también puede permitirse celebrar su sinsentido, nuestra desesperación, nuestro fracaso por ordenar el caos y por entender lo incomprensible, materia prima de las grandes emociones y pensamientos imperfectos que habitan la escena.
Dos
La dramaturgia no es teatro, pero tampoco es literatura. Me agrada más pensarla, siguiendo a Edward Gordon Craig, como el fruto de un desliz, el resultado de la baja pasión de una señora casada y respetable, la sacrosanta madre literatura, que se revolcó con un bailarín. Esta condición bastarda rodea a la dramaturgia de cierta incomprensión, una especie de no lugar que de origen la hace heterodoxa. Shakespeare dice: “Qué vértigo lanzar los ojos al abismo… Allá se mira una gran barco del tamaño de uno de los botes que lo rodean y más allá, un bote que apenas parece una boya”. En este diálogo, las palabras son espacio e invocan viento, acantilados, la sonoridad del mar y acaso ningún sonido real, más allá de las asociaciones subjetivas del actor, pues la escena, a esas alturas, pulsa el tiempo del suicida poseído por el dios salvaje. Elena Garro describe, con gracia inigualable, una mano que acciona un gis que dibuja una rama y en esa rama, a horcajadas, deberá sentarse una actriz. ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve la acción que demandan esas palabras? La respuesta conlleva la materialidad e inmaterialidad del teatro, así como el catálogo de posibles estilos de representación. Gordon Craig, al preguntar “¿cuántos árboles se necesitan en escena para crear un bosque?”, dio pie a pensar la pluralidad de formas que encierra la tradición teatral, sus convenciones, estilos canónicos y rupturas.
Tennessee Williams llena de acordes los recorridos de su Tranvía y la Varsoviana es la menos sonora de sus músicas. La palabra dramática, en este sentido, contiene espacio, luz, acción, sonoridad; arrastra cojeras, atropellamientos de habla, sudoraciones, palabras/cuerpo que aspiran a detonar vida y simultaneidad. También es no palabra. A diferencia del hombre de letras, el dramaturgo escribe con la goma. Pinter, por ejemplo, crea una notación para que se escuche nada y diseña una gradación para los sonidos del silencio, que son los de las emociones: tres puntos suspensivos al final de un diálogo, pausa y, si llega al colmo, acota con la palabra silencio… Y en ese intento por consignar lo indecible, las fisuras donde la escritura da pie a la expresión emocional, el resto es silencio.
La dramaturgia es palabra inacabada, respiración, pulso abierto al tempo-ritmo-duración una vez que encarna en una boca y un cuerpo, estructura con socavones desconocidos, transitables, secretos por descubrir para los hacedores de teatro y, a través de esa materia porosa, el dramaturgo expresa su plena confianza en el actor, el gran artífice del arte teatral. “Chillen, putas”, dice el poeta Paz a las palabras; el dramaturgo le hace segunda al poeta pero va más allá, pues su palabra implica la encarnación del verbo que se humaniza a través de los sentidos.
“Una emoción es el resultado psicobiológico de un pensamiento”, afirma Sam Kogan. Nuestros comportamientos y sus consecuencias se dan en un espacio y en un tiempo enmarcados por una luz específica, cambiante, entre cosas con sentido propio y subjetivo, entre paisajes internos y externos que abren paso a la intimidad del actor y, finalmente, a la mirada del público, el testigo de todo.
La pluralidad de sentidos es la esencia misma de la palabra si ha de ser teatral. Octavio Paz nos llama la atención cuando afirma en El arco y la lira que el habla con sus dobles sentidos es la materia prima de la invención poética. Ahí las palabras cambian su significado dependiendo del contexto, la situación y la intención del hablante. Por su parte, los lingüistas Austin y Searle nos remiten a la capacidad performativa del habla: las contradicciones entre decir y hacer o las medias palabras asociadas al gesto, y hasta los sinsentidos que nacen de la capacidad humana de juego, humor y asociación libre, ponen en crisis el significado literal y la denotación de nuestros decires. En la religión un misterio es una verdad que debemos creer aunque no la podamos demostrar, en el teatro es un acuerdo entre varias voces que pulsan dobles y triples sentidos para hacer visible lo invisible.
Cualquier persona con una pizca de humor sabe de esos repliegues del punto de vista. En El inspector de Nicolai Gógol, entre tantos momentos donde la palabra es gesto, hay una genialidad de sentido múltiple o del sinsentido según se vea. La mujer del Alcalde recibe un mensaje que su marido tuvo que escribir, a falta de papel, en una cuenta de restaurante, y el diálogo corre así:
ANA ANDREEVNA: ¿Qué me escribe mi marido? Lee, niña.
MARÍA ANTÓNOVNA: “Me a-pre-su-ro-…”
ANA ANDREEVNA: Eres un asno. Dame acá. “Me apresuro a comunicarte, querida, que mi estado era bastante deplorable; pero, gracias a la misericordia divina”, por dos pepinos en vinagre y media porción de huevas de arenque, un rublo con veinticinco copeicas… (Se interrumpe.) No entiendo nada.
DÓBCHINSKY: Es que su marido escribió en el papel de estraza donde había una cuenta.
ANA ANDREEVNA: ¡Claro, ese bruto!
Denotación y literalidad son malas compañías de la palabra dramática. La complejidad humana encierra múltiples aristas y las palabras no bastan para expresarla. Ahora me viene a la cabeza Margules dirigiendo encarnizadamente a una actriz y a un actor. La indicación sonaba así: “Mátalo, destrózalo, humíllalo, más en todo ello, amor, mi amor”. Y Ludwik hacía un gesto por demás elocuente para los sentidos del drama: estiraba el brazo hacia el escenario apuntando únicamente los dedos índice y medio, y giraba la muñeca enfatizando las diversas caras de una situación.
Bergman contrapone la belleza y serenidad del paisaje al infierno interno de sus personajes. Alejandro Luna sugiere leer con escepticismo las acotaciones del dramaturgo y, en el mismo orden de ideas, Margules proponía, como ejercicio de dirección, probar que la acción ocurriera en un espacio radicalmente distinto al descrito en el texto. Luna nos acostumbró al procedimiento sin mayor prédica, simplemente en la materialización de sus espacios.
Corriente alterna, ying y yang, lentes bifocales, oxímoron, sentido contrario, afirmar lo opuesto en el instante mismo en que se instala una negación, conflicto, ahí habita, entre fuerzas duales, la palabra dramática.
Tres
“De lo seguro, lo más seguro es dudar”, dice Voltaire y entre los sentidos de este texto, he forjado un elogio a la ambigüedad. No hay dramaturgo sin herida psíquica. En su interior bullen voces que cantan en contrapunto uno o varios temas. Practico la escritura dramática pero sé de sus límites gracias al ejercicio de la puesta en escena. Por eso puedo afirmar que la dramaturgia no es teatro, así como la escenografía o el movimiento per se tampoco lo es.
Derridá, en su ensayo sobre Artaud, deslinda los límites entre el texto y la escena. Nos dice que las palabras se articulan inevitablemente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, según la lengua; de modo que por más oníricos, surrealistas o desarticulados que pretendamos ser, nos ciñe una gramática. La grandeza del drama que, entre otras cosas, consiste en rescatar del tiempo formas de vida, al convertirse en escritura traiciona el espíritu esencial del teatro y separa al dramaturgo de la vida en acción, privilegio de la reunión de familia, el banquete donde cada quien lleva un platillo para hacer del convivio un evento especial.
No hay simultaneidad en la escritura por más que inventemos triples columnas y caligramas o textos-imagen y otros malabares metafísicos que son letra muerta aun cuando el texto se plagara, como fantasea La invención de Morel, de artilugios fílmicos o de rasca-huele para acompañar, por ejemplo, la lectura de la palabra magnolia con su aroma. La experiencia digital también limita los sentidos. Pero ante todo la gramática es férrea: ordena, estructura, excluye la rebaba y le da sentido hasta al sinsentido. No hay recurso que iguale las maravillas de la voz humana en nuestros juegos de notación tipográfica. La palabra inacabada es cuerpo y detona acción pero requiere de otra completud para poder ser. Por eso la sublevación de Artaud, su anhelo de vida, su entrega insumisa a la condición encarnada y a su inevitable extinción, fugacidad que celebra el arte teatral. “Metafísica en acción”, dijo el visionario de Rodez y se opuso a entender al teatro como texto. Luego escribió “No más obras maestras” y dio alas al concepto de puesta en escena que erigió una guillotina para el autor dramático y que, a la vez, resucitó al dramaturgista.
Es imposible encontrar un Tolstoi o un Kempis entre los dramaturgos, sería un contranatura, o bien un narrador o ensayista o filósofo que dialoga. La dramaturgia, aun la más ideologizada, se salva por sus contradicciones. En este sentido, si las palabras invocan pluralidad de significados en la boca misma de los hablantes y si la puesta en escena ha demostrado ser un arte autónomo, me resulta inquietante la aparición de la nueva guillotina que ha buscado cortar otra vez la cabeza del dramaturgo en poco menos de cien años. Y como siempre que se invocan guillotinas, la sucesión de guillotinables, según el postdrama, ahora alcanza al director, al concepto de puesta en escena, y a la misma palabra teatro.
Alejandro Luna, que sabe todo de espacios, luz y tiempo, dice: “no existe la escenografía, existe el teatro”. Y de igual manera podríamos decir que el texto dramático es texto, mas no teatro. O que el arte de la dirección, el más inmaterial de todos los convocados, es una especie de anfitrión que invita a las partes y conduce la mirada del espectador pero que sólo existe en la reunión del todo.
Esta esencia polifónica y colectiva permite cuestionar el desmesurado énfasis que algunas corrientes de pensamiento teatral, entre ellas la postdramaticidad, le dan a la palabra sentido. Como buena tierra de frutos tardíos, nuestro país importó tarde la palabra postdrama, aunque ya conocía algo de su práctica. Los años sesentas, desde Jodorowsky hasta Gurrola, ejercieron con libertad parte de sus postulados, pero ya en el siglo XXI la prédica nos llegó procesada, enlatada y con cierto tufo de absolutismo: eres o no eres. Discutir la propiedad del sentido es una afirmación ideológica que cerca la discusión, y con alambre de púas. No polemiza sobre la esencia pues el teatro, ya lo hemos visto desde distintos ángulos, genera sus formas y significados de manera colectiva; tampoco es una discusión estética pues esa la damos por descontado: predicar la novedad es connatural a cualquiera de las artes, procesos de ruptura existen siempre. La discusión sobre quién genera el sentido en la escena de hoy es política y creo que forma parte del pesimismo cultural de la era posclásica, como la llamara George Steiner en su luminoso libro En el castillo de Barbazul.
Vivimos la disolución de los criterios de autoridad artística, del sueño de cualquier futuro para la cultura occidental, del ejercicio del arte como trascendencia y, en la voracidad destructiva, los niveladores dinamitan la meritocracia y los patrones canónicos: ¿para qué escuela, en el sentido más amplio del término, si cualquiera puede actuar, dirigir o teclear en la computadora?
El concepto de puesta en escena estableció la pugna sobre la generación de sentido en dos polos en el siglo XX: el director y el dramaturgo. Hoy la postdramaticidad clama haber pasado por la guillotina a ambas figuras. Algunos, los ingenuos, dan por cierta la especie. Otros piensan que el tiempo es una materia enredosa y apuestan al futuro que “ni cura ni mata, sólo verifica”. Otros saben que la historia de las vanguardias es “la historia de las resurrecciones estilísticas del pasado” y Chejov escribe en su Cuaderno de notas: “Predicar la novedad en el arte es propio de los inocentes y de los puros; pero ustedes, rutinarios, ustedes han tomado el poder y no consideran como legítimo sino lo que ustedes hacen”.
Hans Thies Lehman, por su parte, define la rebelión postdramática como un hacer que vuelve horizontal la generación de sentido. Aunque en persona y a toro pasado de su influyente libro deja ver un humor del que carecen sus acólitos, Lehman describe cómo los de abajo toman el cielo por asalto y destierran al director de escena, el amo del reino, el autócrata que gobernó en los últimos cien años. La autoría, por tanto, se pluraliza; el sentido emana del espacio mismo, del colectivo actoral, de las palabras que hasta pueden ser aleatorias, y de las voces de muchos otros colaboradores.
Sin duda, el concepto de escena expandida ha traído horizontes inesperados y sorprendentes. Las implicaciones para la escritura teatral han sido bastas, importantes. Fascina la idea de obra-paisaje y, ante todo, la intromisión de la realidad en la ficción, la obra-documento, la obra que es realidad y versiones de la verdad, más allá de la enorme apertura de recursos pues el dramaturgo se ha apropiado de herramientas de la poesía, la narrativa y el ensayo. En los mejores casos, esa escritura se liberó de preceptivas fijas y hasta de limitantes sobre qué es posible o no materializar en un escenario.
Vivimos, sin embargo, tiempos crueles para el mismo postdrama. La impudicia de la sociedad del espectáculo y la banalización de transgresiones carentes de discurso, empieza a consumirlos pues muchos de sus seguidores únicamente afectan nuestros sentidos como cualquier espectáculo del sistema nervioso. El caso Pinoncelli, por ejemplo, es elocuente: el artista francés se amputa un dedo en público y lo deposita en un frasco con formol para luego exhibirlo como obra de arte en un museo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ni se enteraron de su gesto de protesta. Él, claro, ganó en popularidad y eso determina el mercado y buena parte de la valoración estética de nuestros días. “Si un dur désir de durer fue la fuente principal de la cultura clásica”, dice Steiner, “bien pudiera ser que nuestra poscultura estuviera marcada por una disposición, no tanto a soportar los riesgos del saber, cuanto a reducirlos. Ser capaz de encarar posibilidades de autodestrucción y sin embargo entablar el debate con lo desconocido no es cosa de poca monta”.
Cuatro
Y sin embargo el drama se mueve. No es posible aniquilar, por decreto, el conflicto que las palabras encierran en la boca misma de los hablantes. Tampoco el drama desaparecerá a partir de un manifiesto sobre el deber ser del teatro. La historia de los textos teatrales nos enseña que esa peculiar forma de escritura puede prescindir del personaje, la anécdota, la trama, y por supuesto del diálogo como reflejo mimético de nuestra capacidad de hablantes. Y tras el siglo que ha dinamitado formas y estilos heredados, que ha borrado las fronteras de los géneros y las poéticas, ¿que persiste de la palabra dramática? ¿Qué queda después de Beckett y de Müller y de otros autores que ejercen su escritura en territorios liminales? Conflicto, acción y estructura: teatro, la contradicción humana en el tiempo y el espacio: nacimiento y muerte, ritos de iniciación y funerales, el paso de las estaciones y las horas, la danza de los astros, las leyes de la física que miden el movimiento, principio y fin.
Las fronteras del teatro son como las fronteras reales; rebasas la línea divisoria, te adentras en lo desconocido y uno tarda en saber que ya estás en otro territorio y pulsando otro lenguaje. La escena expandida sorprende, pero llega el punto en que deja de ser escena y, por tanto, deja de ser teatro. ¿Entonces la parte debe aniquilar al todo? ¿Le cambiamos el nombre al niño porque ahora usa ojo biónico y es posthumano? La dramaturgia, la escenografía, la iluminación y cada estilo del pasado y del presente o cada manera de hacer las cosas, ¿no puede cobijarse bajo la palabra teatro hasta dejar de ser lo que es y en verdad requerir de otro nombre como carta de identidad? Decir teatro es arrastrar una sabiduría ancestral y significa y ha significado muchas cosas. El verdadero problema radica en los sentidos que le damos a la palabra y para qué nos cobijamos bajo su generosa sombra. Y entre muchas otras cosas, teatro significa libertad y emancipación, significa pensarlo, hacerlo y escribirlo desde nuestros horizontes y necesidades, esto es desde aquí y ahora sin dejar de mirar su pasado y lo que sucede más allá de nuestras fronteras.
Aquí nos autodevaluamos por sistema y la desmemoria propicia el permanente punto de comparación que nos convierte en pasto de coloniaje, eternos admiradores del arte de las “culturas centrales”. Desde la periferia, escribiendo en los márgenes de la -oh, permítanme arrodillarme- historia universal del teatro -mausoleo arrasado por la maquinaria de la extinción, pálida sombra de cualquier presente escénico-, me atrevo a escribir esto como testigo de un tiempo aciago y en un país donde el arte teatral implica resistencia. ¿Pero la resistencia no es el signo del teatro de arte en nuestros tiempos? Resistir implica heterodoxia y rebelión, humanismo e identidad, y la construcción, siempre en presente, de un acto donde los hombres se congregan y se miran los unos a los otros para reconocerse en tiempos poco propicios para ello.
El teatro es refractario a la globalización y a la industria cultural. También a la exportación como vara que mide los méritos de una tradición escénica. La generación de los Margules, Luna, Gurrola, Mendoza, Castillo, Tavira es extraordinaria como lo es la obra de dramaturgos como Garro y Liera, entre otros. Y hacia atrás y hacia adelante podríamos nombrar a notable gente de teatro de este país y, al frente de ellos, a numerosos actores de altos vuelos. ¿Requerimos del reconocimiento de una “cultura central” para valorarlos?
Grandes momentos de teatralidad ocurren hasta en secreto porque pocos se enteran, dada la simultaneidad abrumadora de los destinos humanos en distintas partes del mundo. ¿La gente de Australia, Noruega, China o de algún punto de África no se congrega, de vez en cuando, asombrada por la presencia del arte, ante el fuego de la escena? ¿Quién es el historiador de teatro capaz de consignar tan diversos caminos que, en su mayoría, nos pasan desapercibidos? Nuestro verdadero enemigo es pensar y hacer teatro con criterios absolutistas que se apropian del sentido. Nuestra única obligación es construir pensamientos autónomos y poéticas sólidas en contrapunto. Que el Omnipresente, si existe, sea quien juzgue. Que nuestro único absoluto sea la voracidad técnica y la necesidad de hacer teatro aquí y ahora, a sabiendas de que “sólo lo inútil tiene sentido”.
La vida, como el teatro, pasa. En algún momento, lo accesorio se diluye y queda lo esencial, un tanto ajeno a las pasiones y desánimos del ahora. El discurso, el método, la voluntad de resistencia, la postura ética y estética, las maneras de hacer y deshacer, la reflexión y el juicio crítico de contemporáneos de antaño, permanecerán a pesar de nuestra condición efìmera para dar luz a nuevas formas y posturas teatrales.
Un teatro sin gurús es un teatro emancipado. Su único absoluto es el que rodea a la construcción de una puesta en escena o a la escritura de un texto -más allá de su fortuna. No deja de conmoverme la vida que se consume ante la cercanía de un estreno, tantas pasiones que agitan su hora, el apocalipsis del fracaso y el torbellino del disco que gira sobre su eje para vivir sólo una parcela minúscula de la infinita y fragmentada variedad del teatro. Sólo el Omnipresente o, mejor dicho, el Demonio, “el hombre de la multitud” lo llama Edgar Allan Poe, podrían realmente ver todo el gran teatro del mundo y dictarnos qué es lo mejor de lo mejor y el camino a seguir, una jerga tan propia de la vaciedad de nuestras sociedades de consumo o de las prédicas de un párroco de cortijo. Pero aunque Voltaire diga que “de lo seguro, lo más seguro es dudar”, no quiero poner punto final sin afirmar al menos una certeza: si Dios y el Diablo fueran espectadores de buen teatro, pronto se transformarían al punto de humanizarse y dejar de ser lo que son. Tal vez por ahí ronda parte del misterio sobre los sentidos del drama: transformarnos al hacer y al mirar.
Al márgen
Quise que esta recepción tuviera lugar en el Teatro El Milagro porque en este espacio orillero he pasado buena parte de mis años. Me acompañan David Juan y Lucía, los hijos que me dio la gran actriz Laura Almela, mi cómplice, y aquí está Gabriel Pascal, mi compañero de mil batallas. Para ellos, mi gratitud. También agradezco a mis hermanos actores y actrices, a mis socios, a la gente de teatro que aquí trabaja, a mis alumnos que tanto me han enseñado, a mi maestro Ludwik, a Alejandro Luna, a mi maestra Bianchi por estar siempre, a mis amigas, amigos y parientes. Gracias Lolita que, entre tantas cosas, me enseñaste que las últimas horas de una vida se podían pasar leyendo a Confucio. Gracias don David por tu mirada trágica y también agradecido estoy con mis hermanas Tere y Rosi que comparten la épica, cómica y lírica de nuestra familia y nuestro barrio. Gracias Fundación para las letras mexicanas y Escuela Nacional de Arte Teatral. Gracias por recibirme, admirados miembros de la Academia de Artes entre los suyos. Y con un fragmentito de Gratitud digo “Gracias a lo que muere,/ a las uñas/ las alas/ las hormigas,/ los reflejos/ el viento/ la rompiente,/ el olvido/ los granos/ la locura” y a Oliverio Girondo que celebra el sentir de los agradecidos. Muchas gracias.